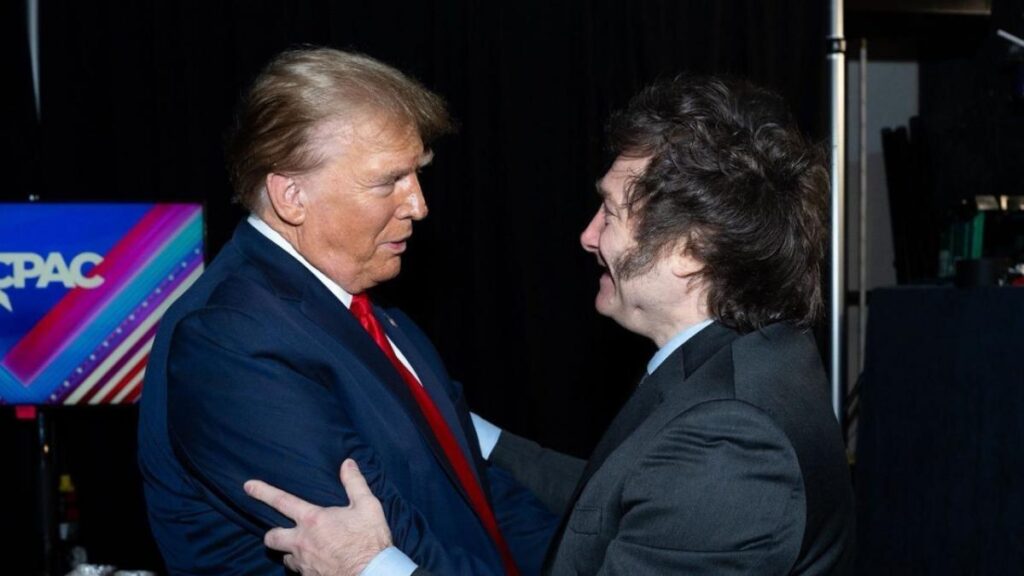La inseguridad alimentaria ya no se limita a los sectores más vulnerables o desempleados: también afecta a miles de trabajadores que cuentan con empleo. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 15% de los asalariados del país sufre algún grado de inseguridad alimentaria, lo que significa que no logra cubrir de manera suficiente y estable sus necesidades básicas de alimentación.
El relevamiento expone diferencias profundas entre asalariados registrados, trabajadores informales y otros segmentos del mercado laboral. Aun con empleo, muchas personas no tienen garantizado el acceso a productos básicos, y la tenencia de un puesto de trabajo formal no representa una barrera efectiva contra el hambre.
El empleo dejó de ser una garantía de acceso a la alimentación
De acuerdo con el estudio, el fenómeno afecta al 15% de los asalariados en general, pero el porcentaje se reduce al 7% entre quienes tienen empleo formal. Sin embargo, esta reducción es limitada: los niveles más altos se observan entre trabajadores sin aportes o en condiciones laborales inestables.
Entre la población asalariada —sin incluir al servicio doméstico—, la incidencia alcanza el 15,2%. Dentro del grupo de asalariados registrados baja al 7,4%, mientras que los ocupados no asalariados y trabajadores del servicio doméstico registran un 25,3%, la cifra más alta del informe.
A nivel general, la inseguridad alimentaria afecta al 21,3% de la población del país y al 21,2% de la población activa. En el conjunto de personas ocupadas, la incidencia desciende a 19,6%, aunque con notables diferencias según el tipo de empleo y la estabilidad laboral.
Desigualdad educativa, pobreza y empleo precario
El nivel educativo aparece como un factor determinante. Entre las personas con primaria o secundaria incompleta, el 34% enfrenta inseguridad alimentaria. En los trabajadores con secundario completo, la proporción baja al 12,7%, y entre quienes poseen estudios universitarios (completos o incompletos), el porcentaje se reduce drásticamente al 4,6%.
Las desigualdades también se reflejan en el nivel socioeconómico. El 21,5% de los casos de inseguridad alimentaria proviene de los estratos bajos, y entre los hogares pobres, la prevalencia asciende al 38,6%. En contraste, en los hogares no pobres la incidencia cae al 6,9%.
Estas brechas confirman la fuerte relación entre carencia de recursos materiales y dificultades para acceder a una dieta adecuada, así como la influencia estructural del nivel educativo en la calidad de vida de los trabajadores.
Diferencias por edad, género y tipo de empleo
El estudio de la UCA detalla que los jóvenes asalariados de entre 18 y 34 años presentan una tasa de inseguridad alimentaria del 14,3%, mientras que entre los trabajadores de 35 a 54 años el indicador asciende al 17,1%. Entre las personas de 55 años o más, el porcentaje desciende al 12%.
Si se considera solo a los asalariados formales, los valores bajan a 5,9%, 8,9% y 6,3%, respectivamente. En cuanto al género, las mujeres presentan una leve desventaja con un 15,4% frente al 15% de los varones, lo que demuestra que las brechas laborales también impactan en el acceso a la alimentación.
Regiones más afectadas
El conurbano bonaerense vuelve a concentrar los valores más altos de inseguridad alimentaria, con un 18,9% de asalariados afectados. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el indicador desciende a 7,1%, mientras que en el interior del país se ubica en 8,9%. Estas diferencias regionales reflejan cómo el contexto territorial influye de forma directa en la vulnerabilidad alimentaria, más allá del tipo de empleo o nivel de ingresos.
Condiciones laborales, sindicalización y horas de trabajo
La formalidad laboral sigue siendo un factor clave. Dentro del empleo asalariado, el 24% de los trabajadores informales sufre inseguridad alimentaria, frente al 9,8% en el sector formal y al 14,1% en el sector público. Estas diferencias se explican por el acceso desigual a la estabilidad, la cobertura social y los derechos laborales.
La carga horaria también incide: entre los subocupados, el 21,1% tiene dificultades para acceder a una alimentación suficiente, mientras que entre quienes trabajan jornada completa la proporción baja al 12%. Sin embargo, entre los sobreocupados el valor vuelve a subir al 13,3%, evidenciando que más horas no siempre implican mejores condiciones de vida.
El informe agrega además que la afiliación sindical puede ofrecer cierto resguardo. El 7,7% de los trabajadores sindicalizados atraviesa inseguridad alimentaria, frente al 9,9% de quienes no están afiliados. La pertenencia gremial, con sus mecanismos de negociación y defensa, representa un factor de contención ante las privaciones más severas.
Un problema estructural que requiere políticas integrales
En sus conclusiones, el Observatorio de la Deuda Social Argentina advierte que el empleo continúa siendo una condición necesaria, pero ya no suficiente, para garantizar una buena alimentación. La depreciación salarial, la inflación y la creciente precarización del trabajo han extendido la inseguridad alimentaria a sectores que históricamente quedaban fuera de esta problemática.
Los investigadores de la UCA subrayan la necesidad de implementar políticas integrales que vinculen empleo, protección social y acceso a una alimentación adecuada. Consideran que garantizar una dieta suficiente debería entenderse como parte de las condiciones laborales dignas y de la salud ocupacional, dado que impacta directamente en el bienestar y la productividad de la fuerza de trabajo.
Fuente: GLP